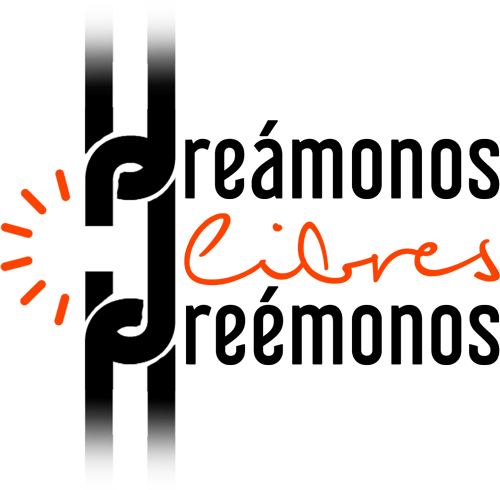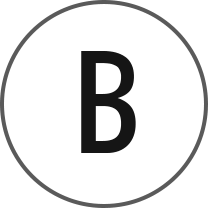Copiamos aquí algunas de las dudas e inconvenientes que nos han transmitido acerca de la sociedad sin dinero, la sociedad del afecto y el conocimiento (tanto las preguntas como las respuestas son transcripciones de conversaciones reales):
¿Quieres que volvamos al campo a plantar tomates?
Si, pero eso es solo el principio. Podemos, porque tenemos los conocimientos, la experiencia y la tecnología, cultivar nuestros propios alimentos, construir nuestras propias viviendas sostenibles y energéticamente eficientes, obtener nuestra propia energía renovable y, en definitiva, cubrir, con esfuerzo claro esta, todas nuestras necesidades básicas. Todo ello organizándonos en comunidades autosuficientes, autodeterminadas y autogestionadas.
¿Y cómo funcionan esas comunidades? ¿Se autoabastecen en todo? Comida y energía lo doy por supuesto. Pero médicos, escuelas, ingenieros, y demás…
Si, el autoabastecimiento es el objetivo. ¿Cómo podemos llegar a ello? Partiendo del dinero, pero consiguiendo poco a poco una mayor independencia del mismo. Una vez cubiertas nuestras necesidades básicas ya no necesitaremos trabajar como tradicionalmente lo hemos hecho: para ganar un sueldo. Podremos paulatinamente trabajar atendiendo principalmente a nuestros intereses y necesidades, y las necesidades de nuestra comunidad y las adyacentes. De esta manera, en los nodos de intersección de las comunidades, se podrán crear fábricas, colegios u hospitales libres y colectivos, donde el ingeniero, el profesor o el médico ya no precisen de un sueldo, o necesiten mucho menos dinero que en la sociedad actual para ejercer su trabajo, ya que tiene sus necesidades básicas cubiertas gracias al autoabastecimiento conseguido en las comunidades. Estos medios de creación de conocimiento, como colegios o institutos, o de salud, como ambulatorios y hospitales, son un reflejo de las necesidades e intereses de las comunidades adyacentes, que con su trabajo los mantienen y al mismo tiempo se ven beneficiados de ellos.
¿Y como te estableces? ¿Necesitarás una finca o algo no? ¿No puedes llegar y clavar la bandera no?
Hay varias formas: entre quienes quieran participar en el proyecto, y también a través de crowdfunding, se puede reunir el dinero suficiente para comprar un terreno o una aldea abandonada. Hay veces que su uso se cede a cambio de su cuidado y mantenimiento. En España no existe problema de espacio y se pueden encontrar terrenos en el ámbito rural a un precio económico.
¿Pero tú crees que se puede llegar a la independencia al 100% del dinero? O sea, yo si que veo factible acercarte a la independencia, pero una independencia total me parece jodido.
A corto y medio plazo no es posible la independencia del dinero. Tenemos que ser conscientes de la sociedad de la que partimos. Pero a largo plazo, con una red de comunidades nutrida y priorizando aquello que tenemos, intercambiamos y fabricamos por encima de aquello que compramos, creo que lo podemos hacer posible, o por lo menos creo que es beneficioso acercarse lo mas posible a esa idea (para saber más acerca de porqué considero que sería beneficioso rechazar el uso del dinero en la futura sociedad que construyamos, leer la sección No al dinero).
Como ya he dicho, al principio será necesario el dinero, pero en el momento en que esos médicos, ingenieros, profesores… se vayan sumando a las comunidades interdependientes, y vayan cubriendo sus necesidades, dependerán cada vez menos de recibir una cantidad de dinero por su trabajo, y por tanto de que existan o no puestos de trabajo en sus especialidades. Se trata de un proceso de recuperación de nuestro trabajo a través de la independencia del dinero. Este, funciona frecuentemente como un factor limitante: puede que existan las necesidades, los recursos y las personas dispuestas a cubrir esas necesidades, pero si no hay dinero, ninguna de las tres partes pueden conectarse.
La gente vive del campo entiendo, ¿pero y si el campo les falla? (heladas, sequías…)
Sí, efectivamente el autoabastecimiento comporta ciertos riesgos, y por ello es importante que uno de los objetivos principales que tenga cada comunidad sea favorecer la creación y mantenimiento de comunidades a su alrededor, para conformar una red de comunidades en la que poderse apoyar o pedir ayuda en casos de emergencia o necesidad.
Centrándonos en el tema del autoabastecimiento alimentario, tradicionalmente se han hecho frente a este tipo de imprevistos a través de la elaboración de conservas, fruta disecada, mermeladas. Estrategias de conservación de los alimentos que sin duda debemos adaptar para ahondar en nuestra autonomía y capacidad de respuesta frente a situaciones imprevisibles. Por otro lado, vivir en el entorno natural y por tanto cerca de nuestras fuentes de sustento, nos dará un mayor poder sobre su gestión y un mayor conocimiento de los factores bioclimáticos. Ahora, cuando por ejemplo hay sequía, estamos totalmente incapacitados para hacer nada al respecto, y nos vemos limitados a acatar las restricciones en el consumo de agua.
Dicho sea de paso, en la sociedad propuesta las personas son mucho más dueñas de su bienestar que en la sociedad del dinero, ya que en ésta última su alimento, ropa y vivienda dependen de su trabajo, y por tanto de factores como el mercado laboral, la situación económica o las políticas económicas, factores que no están en su mano.
¿Y qué pasa con aquellas cosas que requieren de un sector industrial para producirlas y mantenerlas (maquinaria para el cultivo, electrónica, generadores eléctricos, depuradoras de agua…)? Pretender que sin tales cosas puedes mantener una calidad de vida es ingenuo. Además de que hay que mantener cosas como hospitales, que requieren maquinaria y centralización, universidades, carreteras u otra infraestructura para el transporte. El ser humano vive en grandes ciudades para que esos servicios estén centralizados. Y si me argumentas que la gente puede aprender a mantener ese tipo de cosas por sí misma. Te diré que hasta cierto punto. Todos los mecánicos tienen que pedir piezas a Alemania en algún momento. Y segundo, la centralización es necesaria para que se innove, ya que hace falta juntar maquinaria y potencial humano en un mismo sitio. Y todos los médicos necesitan de un equipo caro para algunas cosas.
En primer lugar he de decir que la centralización que en el pasado era esencial para los procesos productivos que mencionas, hoy ha dejado de ser tan imprescindible. Gracias a internet, laboratorios y fábricas pueden coordinar sus actividades sin necesidad de reunir personas y maquinaria en un mismo punto.
En cuanto a la idea de que “el ser humano vive en grandes ciudades para que esos servicios estén centralizados”, no estoy de acuerdo. El ser humano vive concentrado en grandes ciudades porque el capital así lo ha requerido. La revolución industrial fue dirigida por la burguesía, poseedora de los medios de producción y de la mayor parte del capital, quien instrumentalizó a la población presente en el campo para que formara parte de la necesaria mano de obra de sus fábricas, forzando a millones de personas a abandonar sus medios tradicionales de subsistencia, en los cuales eran dueños de sus medios de producción, para hacinarse en las ciudades y pasar a trabajar por otros. La revolución industrial trajo indudablemente avances tecnológicos, pero estos fueron solamente controlados por una burguesía privilegiada, que supo hacer negocio con ella y con la fuerza de trabajo de las clases populares. Se creó riqueza, pero concentrada en unas pocas manos, al mismo tiempo que la clase obrera perdió la capacidad de autoabastecimiento que había tenido durante los siglos anteriores, al igual que la soberanía sobre sus medios productivos.
Lo que propongo es aprovechar la oportunidad que con las nuevas tecnologías tenemos para escribir el guión de una Revolución Industrial diferente (como debería haber sido la pretérita). Para ello debemos descentralizar los procesos productivos, y más concretamente descentralizar el conocimiento de la tecnología. En la sociedad que propongo, donde los individuos habitan comunidades interdependientes y repartidas homogéneamente por el territorio, las infraestructuras existentes son un reflejo del número de comunidades implicadas. O dicho de otra manera: poniendo por caso que cada comunidad tuviera 100 personas, dentro de una comunidad puede haber una pequeña escuela infantil, entre 5 comunidades pueden mantener un colegio, entre 20 un instituto y entre 50 una universidad. Lo mismo ocurriría con los centros de salud (partiendo de ambulatorios hasta hospitales) las fábricas (partiendo desde pequeños talleres a complejos industriales) y cualesquiera otros medios de creación. En una red homogénea de comunidades, las dimensiones de los medios de creación dependen de los habitantes de las comunidades adyacentes implicados. Las de pequeño tamaño podrán darse dentro de una misma comunidad o entre unas pocas, mientras que las de tamaño medio y grande se dan en los puntos de intersección de muchas comunidades, donde los habitantes de las comunidades adyacentes pueden participar en su construcción y mantenimiento y al mismo tiempo verse directamente beneficiados. Esta descentralización, en la que los medios productivos no dependen de unas pocas manos y no están concentrados en ciertas zonas muy concretas, da a las comunidades y a sus habitantes mucha más soberanía sobre sus medios de creación, ya que estos son más cercanos y accesibles, permitiéndoles participar en ellos de manera directa o indirecta. Esta descentralización hace que los pueblos recuperen su capacidad de autodeterminación que con la globalización se ha visto tan socavada. A día de hoy, y debido a una dañina globalización, ningún pueblo tiene la capacidad para la autodeterminación que en el pasado tuvo. Todos nos vemos inmersos en una telaraña global de mercado de valores, rentabilidad, programas de ajuste, financiación exterior, índices bursátiles… que escapan al control de cualquier pueblo, pero que al final determinan que el agricultor pueda vender sus hortalizas a 4€ o 50cent., por poner un ejemplo.
Además, esta organización de la sociedad, en la que los medios de creación son un reflejo de las comunidades, tiene la ventaja de que obliga a los habitantes de estas comunidades a pensar en las consecuencias de su consumo y sus actividades productivas de los medios productivos sobre el entorno, ya que este es el mismo que habitan y del que dependen directamente. Para entender esto, imagina que te pones a encender todas las luces de tu casa. Durante todo el día, durante el año. Es un derroche que sin embargo el sistema, siempre que pagues, te permite. Ponte una placa y un molino eólico, y entonces aprovecharas cada vatio. Lo mismo pasa con todo el resto de cosas que nosotros producimos.
Por otro lado, en esta forma de organizar la sociedad, la calidad de vida, al igual que la innovación y desarrollo que rodeen a las comunidades, depende de sus necesidades, sus intereses y su capacidad para organizarse y sumar esfuerzos. Esto asegura que los intereses y necesidades que afectan a la mayoría de la población cuenten con más recursos, frente a aquellas iniciativas que solo benefician a unos pocos.
En cuanto a la descentralización del conocimiento de la tecnología que hoy en día nos rodea, me refiero a la recuperación del conocimiento sobre su fabricación, uso, mantenimiento y reciclaje. Esto no significa que todos sepamos de todo en lo concerniente a la tecnología, desde reparar un generador hasta reciclar un electrodoméstico, pero sí que exista una cultura tecnológica lo suficientemente profunda como para que los integrantes de las comunidades tengan los conceptos necesarios para, en los casos que se requiera, ampliar su conocimiento acerca de la tecnología que usan. Al igual que tratamos de formarnos en historia, geografía o cultura general, deberíamos esforzarnos, en pos de una mayor capacidad para modificar nuestra realidad, en formarnos en tecnología básica, lo que yo llamo “tecnologización”, en alusión a la alfabetización.
Por su lado las personas especializadas en los distintos ámbitos tecnológicos, seguirán evidentemente trabajando por su desarrollo, pero tendrán además el cometido de compartir su conocimiento, de hacer que la información sobre las tecnologías que usamos pertenezca a la esfera de la cultura general. En el pasado de la humanidad jamás se concibió una sociedad cuyos integrantes desconocieran la fabricación y funcionamiento de la tecnología que les rodeaba. Hoy se nos estropea el móvil y no tenemos ni puta idea de lo que le pasa. Y si lo sabemos no sabemos como arreglarlo. ¿Es eso progreso? No lo creo. Hemos dejado que otros se ocuparan de la satisfacción de todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso nos hace cómodamente esclavos. Nos hace depender de lo que nos quieran vender y del precio que le quieran poner. Por eso necesitamos recuperar el conocimiento perdido. Todo aquello que nos han ocultado interesadamente y no hemos tenido interés en saber. Debemos dejar atrás la ignorancia sobre nuestra cultura tecnológica y empezar a hacerla realmente nuestra. Y no sólo en lo relativo a la tecnología, cuanto más aprendamos todos de todo, de mayor autonomía disfrutaremos como individuos y como comunidades, y mayor capacidad tendremos como sociedad para enfrentarnos a los retos del futuro.
En cuanto a las materias primas, es necesario volver a vivir cerca de las fuentes de recursos (tierra, agua, flora y fauna…) o, en su caso, traer de vuelta los recursos naturales a las ciudades, justamente para poder maximizar los recursos existentes en el entorno. ¿Porque unas gafas de plástico de petróleo importado cuando pueden ser de madera del bosque de al lado? La misma pregunta nos deberíamos hacer para todo lo que nos rodea. En los casos en los que no haya mas remedio que utilizar un material que no se encuentra en el entorno:
- a) se trata de producir por medios alternativos: se pueden hacer plásticos con piel de plátano por ejemplo.
- b) Si no se puede producir entonces se puede pedir prestado o importar de otras comunidades, siempre y cuando sus habitantes accedan a compartir o ceder parte de su patrimonio.
Esta dependencia de cada comunidad con las de su entorno, asegura que no se comporten egoístamente acaparando, por poner un ejemplo, recursos naturales, ya que si lo hacen, las comunidades adyacente podrán decidir aislarla y no colaborar con ella en el intercambio de conocimientos o materiales (puntualizo que el intercambio que yo considero mejor es el intercambio indirecto. Para saber más acerca de ello, acude al texto “Conceptos llave de la sociedad sin dinero, sociedad del afecto y el conocimiento” en la sección Artículos) . En cualquier caso a largo plazo se persigue la productividad basada totalmente en recursos lo mas cercanos posibles, bien porque existen o bien porque se producen. A este fin nos ayudara tecnología como las impresoras 3D o la nanotecnología con carbono (no todo el mundo tiene coltán con el que hoy en día se fabrican los móviles, pero si todos tienen a su disposición carbono). Hablo de un futuro aún lejano, pero es importante tener claro el objetivo: tender hacia un desarrollo basado en la utilización de las materia primas presentes en el entorno, y no aquellas que se encuentran a miles de kilómetros y necesitan de una gran infraestructura de transporte y gasto energético.
En cuanto a transporte, dado que las comunidades están homogéneamente distribuidas a lo largo del territorio, cada una deberá preocuparse de construir y mantener solo los accesos a la misma, hasta los puntos en los que estos accesos conecten con las inmediaciones de las comunidades adyacentes y ya sea responsabilidad suya continuar con su construcción y mantenimiento. A cada comunidad le interesa invertir en la red de transporte para estar bien comunicada con el resto de comunidades de su entorno, de las que depende. En los casos en que exista la necesidad y los recursos, y como pasaba con hospitales y colegios, varias comunidades pueden unir esfuerzos para mejorar conjuntamente su comunicación con el exterior, construyendo por ejemplo un aeródromo.
Energéticamente es mucho más rentable vivir todos apiñaditos en grandes ciudades de tipo vertical, con buen transporte interurbano (sale más barato energéticamente transportar grandes cantidades de gente a distancias pequeñas, que pequeñas cantidades de gente a distancias grandes). Y respecto a los materiales alternativos y tal… digo lo mismo, mejor es usar lo más rentable transportándolo de una vez de forma masiva que confiar en la explotación local, que acaba siendo más perjudicial y además provoca que cada comunidad tenga que gastar más tiempo y recursos individuales para abastecerse. Con un modelo “autosostenible localmente” como el que propones los individuos tendríamos que gastar mucho tiempo y recursos para mantener comunidades pequeñas y evitaría que el matemático o el biólogo dispusiesen de tiempo ocioso para pensar como desarrollar nuevas tecnologías o escribir libros o lo que sea (lo que viene a ser el progreso, tiempo libre gracias a la globalización y especialización). Además… lo tuyo requiere un grupo de personas con los mismos principios… Y eso no va a pasar globalmente. La gente cada una va a lo suyo, el secreto es construir un modelo que a pesar de estar lleno de hijos de la gran puta egoístas funcione lo mejor posible. Haciendo que los intereses individuales y materialistas (que son los que tenemos casi todos) acaben desembocando en el bien de la mayoría, aunque nosotros no queramos. Para eso hace falta infraestructura, organismos legales lo suficientemente poderosos para reprimir nuestros instintos más bajos… por suerte no hay que crearlos de cero porque ya partimos de un trabajo que lleva haciendo la humanidad por ensayo y error durante siglos. Según mi parecer hay que centrar energía en mejorarlo, no en refundarlo.
Si todos vivimos “apiñaditos en grandes ciudades”, aparte del efecto perjudicial que ello tiene sobre nuestra salud, nos vemos obligados a utilizar grandes cantidades de energía en el transporte de agua, alimentos, electricidad y todo tipo de bienes hasta ellas. Son grandes sumideros de muchísimos recursos, pero en cambio producen muy pocos de estos. En el momento en que habitamos comunidades autosuficientes y productivas, estas pasan de consumir energía y recursos a producirlos. Cada comunidad depende de si misma, lo que les da una independencia y autonomía que ninguna ciudad tiene hoy. Insertadas dentro de una red, estas pueden verse respaldadas en caso de necesidad por los recursos y energía sobrantes en las comunidades adyacentes, y pueden participar junto a otras en la construcción de fabricas, por ejemplo. Fabricas que actualmente en la mayoría de las ciudades se encuentran fuera de ellas, haciendo necesario consumir energía para transportar lo producido. ¿Pero fabricas conviviendo con las personas? ¿Con lo que contaminan? Efectivamente. Si todos tuviéramos la fabrica de X al lado sabríamos cuanto contamina o deja de contaminar, y nos preocuparíamos por conocer y mejorar los procesos productivos. Mi propuesta hace hincapié en el conocimiento de los individuos de su entorno, tanto natural como humano, y su capacidad para mejorarlo.
Efectivamente supone invertir tiempo en determinar nuestras condiciones de vida, desde los alimentos que queremos comer, la ropa que queremos vestir o la electricidad que queremos consumir. Para mi es mas importante la libertad para determinar esos aspectos de mi vida que la comodidad que me supone que otros las determinen por mi. El matemático, siguiendo con tu ejemplo, tendría quizá menos tiempo para sus estudios, efectivamente, pero lo que es seguro es que tendría mucho mas libertad para desarrollarlos ya que, teniendo sus necesidades cubiertas por si mismos y su comunidad, no tendrían que depender de que hubiera o no financiación para sus estudios. ¿Qué ocurre cuando como tú dices hay personas con todo su tiempo disponible para desarrollar su carrera? Que es necesario que haya otros que no lo tengan. Es necesario que haya otros que no estudien matemáticas, si no que lleven el tren que coge el matemático, que no estudien matemáticas sino que cosan la camiseta que viste el matemático y que no estudien matemáticas, si no que críen el cerdo agridulce que se come el matemático. Tu visión es una visión piramidal, donde de los frutos de eso que llamas y llamamos “desarrollo” sólo se benefician unos pocos, donde la sociedad se estratifica entre individuos con la fuerza de su mano de obra, individuos con la fuerza de su intelecto e individuos que no les hace falta ni una cosa ni la otra porque tienen la fuerza de su dinero. Que el matemático se dedique sólo a estudiar alimenta una sociedad piramidal donde la fuerza de la mano de obra de una mayoría permita a otros desarrollar su intelecto, y la fuerza de ambos a su vez permite a otros amasar dinero y por ende poder.
Que apoyes esta sociedad significa que apoyas que todos los días haya limpiadores, conductores, barrenderos, camareros, agricultores que hagan por ti el trabajo que ninguno queremos hacer. Podemos pensar que cada uno es cual para trabajar en lo que quiera y ganarse la vida como pueda. Pero no seamos cínicos. ¿Cuántos farmacéuticos puede haber? ¿Cuántos cirujanos? ¿Cuántos físicos? ¿Cuántos abogados? Y de ellos, ¿cuántos pueden efectivamente trabajar de lo suyo? ¿Todos? Esta sociedad necesita de barrios humildes de donde salgan las asistentas del hogar. ¡¿Alguien tiene que hacer ese trabajo no?! Pero quienes tenemos una buena educación, hemos vivido en una familia sana y en un barrio tranquilo, ¡tenemos otras aspiraciones! Por ello es necesario que haya gente que se tenga que conformar. La rueda tiene que seguir girando y girando, y como tu dices, requiere que cada uno se especialice. Pero la pregunta es: ¿en lo que quiera? ¿O más bien en lo que la sociedad le permita?
Por todo ello considero que es mucho mas beneficioso, individual y colectivamente, que la satisfacción de nuestras necesidades sea una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Así no es necesario que nadie tenga que dedicar la mayor parte de su vida a conducir autobuses, hacer camisetas y criar cerdos, para que otros puedan estudiar matemáticas. Cuando la satisfacción de las necesidades básicas es una responsabilidad asumida por todos los individuos, la desigualdad desaparece, y se recupera la capacidad para modificar la realidad individual y colectivamente.
Por otro lado la virtud, desde mi punto de vista, de mi propuesta, es que el bienestar individual depende del bienestar colectivo y viceversa. Al vivir en comunidades estrechamente interdependientes entre si, con individuos que a su vez dependen del bienestar de quienes le rodean para safisfacer el suyo propio, la búsqueda personal de bienestar lleva inevitablemente a una búsqueda del bienestar colectivo. Necesitas para tener una vida digna y plena, que las personas y comunidades de tu alrededor también la tengan, ya que dependes de ellas. El objetivo es construir una sociedad desde la colaboración la reciprocidad y el mutuo enriquecimiento. Al contrario de la actual, basada en la competencia. Donde los números rojos de una empresa, sus despidos y su quiebra, supone la alegría de la empresa competidora. La competición malgasta recursos en publicidad, y hace que compartir información no sea rentable. En vez de avanzar todos juntos, unos pocos avanzan a costa del resto.
Me parece inquietante también tu frase: “organismos legales que repriman nuestros instintos…” Nadie ni nada debería tener la responsabilidad para decidir como vivir nuestras vidas. Esa responsabilidad debe recaer siempre en el propio individuo y los individuos con los que comparte su vida. Vivir bajo una autoridad significa comportarse acatando unas normas, lo que alude a nuestro miedo y obediencia. Vivir bajo los propios principios lleva a un desarrollo de la propia moral del individuo, quien se ve obligado constantemente a reflexionar sobre lo que es bueno o es justo. Mi propuesta esta enfocada en pasar de ser la sociedad adolescente que tu defiendes, en la que necesitamos a papá estado para que nos reprima, y le pedimos permiso para hacer esto o esto otro, a una sociedad adulta, donde el individuo es el principal responsable sobre sus actos y los actos de sus cohabitantes, y suya es la responsabilidad para evaluar las consecuencias de sus actos.
Ya existe la responsabilidad individual, eres libre de cumplir la ley, o no cumplirla y recibir castigo. La libertad no te la quita nadie. Lo que tu propones es una ley que provenga de pequeñas comunidades, más dependientes de pequeñas variaciones aleatorias, rencillas subjetivas, personalismos… Al revés, la ley cuanto más universal y fría, mejor. Más justa. Cómo se nota que no vives en un pueblo en el que todos se conocen… al que matas con más gusto es al que tienes al lado, no al que no conoces.
Estoy convencido de que la única autoridad que un individuo realmente libre debe acatar es la que provenga del fruto de sus reflexiones individuales y colectivas con su comunidad. De lo que tu me hablas es de una libertad de elección: cumplo la ley o la transgredo, pero yo creo que es hora de ir más allá, y en vez de limitarnos a elegir, tenemos que alcanzar una libertad de acción, una libertad para construir nuestras propias opciones, en este caso concreto, normas. Propongo una justicia verdaderamente humana, desarrollada por cada individuo y en discusión con aquellos con los que convive. Una justicia en la que ambas partes afectadas adquieran la madurez suficiente para proponer como reparar el daño y como evitar que se repita, sin necesidad de que papá estado les digan que esta mal y que esta bien. Estoy totalmente en desacuerdo con una ley fría y global. Una ley que al final no satisface a nadie, y no sirve para comprender las dimensiones humanas concretas de cada conflicto. Lo que propongo es que cada comunidad pueda definir sus normas. Ahora las normas las definen quienes se especializan en hacer leyes, los demás acatamos. Puede ser cierto lo que dices que a quién matas con más gusto es al que conoces, pero una vez más ante esto argumento que en una sociedad donde dependemos estrechamente de aquellos con los que convivimos, estas actitudes antisociales están condenadas a desaparecer.
Hasta que una comunidad decide que es mucho mejor que las otras y hay que exterminarlas. Que es la ley. Su ley.
Bien, es su ley, y tendrán que asumir las consecuencias de su decisión. Pondrán en peligro a sus hijos y pondrán en riesgo lo que poseen. Estoy seguro de que lo pensaran mucho más que el dictador o el primer ministro que hoy desde su silla mandan a sus ejércitos a matar. Sumado a esto, creo que la violencia en un mundo sin dinero será mucho menos frecuente, ya que no existirá la posibilidad de rentabilizarla como hoy se hace. ¿Porqué, si tienes la posibilidad de autoabastecerte, vas a ponerte en una posición de vulnerabilidad atacando a otras comunidades para robarles lo producido o para que trabajen para ti?
El problema no es el autoconsumo. Esta claro que todo lo que vaya en ese sentido y nos ayude a ser menos dependientes energéticamente es positivo. Pero aún así es necesario garantizar un suministro constante y las energías renovables no pueden garantizar eso debido a que no es viable almacenar grandes cantidades de energía (en baterías por cierto muy contaminantes). Lo anterior especialmente si tenemos en cuenta que la sociedad necesita de ciertos procesos industriales y sectores en los que la cantidad de energía es especialmente alta. No se si es tan fácil llevar a cabo un hospital completamente sostenible por ejemplo… De ahí el sentido de que haya un sector energético especializado que investigue y centralice la obtención de energía. Tal y como yo lo veo un modelo de comunidades totalmente auto suficientes solo seria posible a costa de renunciar a un montón de avances tecnológicos que han supuesto una mejora de las condiciones de vida. Lo cual no es ni mejor ni peor. Entiendo que haya gente que no le importe vivir en una especie de comunidad en la que sacrifique su propio bienestar para reducir el impacto que el ser humano tiene sobre la naturaleza y sobre otros grupos de personas. Pero no se puede pretender tener eso y tener a la vez operaciones a corazón abierto. Ahora bien, desde el momento que se considera que el ser humano por su propia naturaleza no esta dispuesto a sacrificar su propio bienestar de forma ilimitada, y que hasta el altruismo puede considerarse que encuentra explicación en el interés propio, no tiene mucho sentido plantearse la posibilidad de que el ser humano como especie llegue a un convencimiento colectivo por el cual todos decidan acatar voluntariamente unas mismas reglas y desarrollar sus vidas de la misma forma.
Claro que un hospital puede ser eficiente energéticamente y una fábrica, y un centro comercial ¿quien dice que no se puede? Son infraestructuras más grandes que consumen más energía, pero al mismo tiempo disponen de mayor superficie para poder producirla. Una vez más recalco que en el escenario que propongo y hacia el que deberíamos dirigirnos, no sería necesaria tantísima energía como hoy consumimos. Gracias a la eficiencia energética los edificios podrían tener un consumo casi nulo de energía. Por otro lado, es totalmente necesario que descentralicemos la producción de energía para recuperar libertad. En el camino en el que estamos de dependencia de petróleo, gas, carbón y energía nuclear, es necesario un ente regulador (empresa o gobierno) que administre su extracción, transporte y procesamiento, y por tanto la existencia de uno o varios organismo que tiene el poder para chantajearnos con el cierre del grifo o subirnos la tarifa de la electricidad cuando quiera. Además, lleva a conflictos geoestratégicos como el de Ucrania, que dejó a una gran parte de Europa temblando ante la posibilidad de pasar un invierno sin calefacción. ¿Estás cómodos sabiendo que gran parte de nuestro gas viene de Argelia? Yo no. Un ataque terrorista a unos cuantos puntos neurálgicos de la actual red energética y nos quedaríamos todos temblando. Por otro lado, ¿tiene algún sentido seguir invirtiendo en recursos limitados como el uranio y el petróleo escasos y limitados? Ninguno. Es hipotecar el futuro. Pero nada, seguimos empleando más dinero para excavar más profundo para conseguir petróleo de peor calidad que necesita aún más dinero para procesarse. Una energía sucia y no renovable. Muy poco inteligente. En lugar de utilizar todo ese dinero en desarrollar energías presentes en la mayor parte del globo y renovables.
En cuanto al almacenamiento que precisan las energías renovables, sí, es el punto flaco, pero a pesar de la poca inversión que en comparación con las energías sucias las renovables están recibiendo, hay alternativas muy prometedoras que ya se están utilizando. Están las baterías de gel, reciclables hasta en un 70% y utilizables en procesos industriales. También están las baterías de hidrógeno, que han probado su eficacia en el transporte (existen gasolineras de hidrógeno y automóviles de pilas de hidrógeno). Una vez más, como el sol, el viento, las olas y la geotermia, el hidrógeno es un recurso ilimitado ampliamente presente en todas partes, lo que permite la descentralización de la producción de energía que creo que tanto necesitamos. Además, como los molinos eólicos, es una tecnología que se presta a una industria mucho menos compleja para su desarrollo, ¡puedes hacer una pila casera de hidrógeno en tu casa! Los intereses del capital están puestos en energías que precisen una industria compleja, apartando así un posible competencia de otras iniciativas de colectivos particulares y eliminando la posibilidad del autoabastecimiento (aunque encontrases petróleo en tu jardín no podrías aprovecharlo). Cuando estas baterías puedan recargarse en nuestras casas por las noches, con geotermia y un par de molinos eólicos, podremos convertir nuestras casas en nuestras propias gasolineras.
Como ves, no pretendo retrotraerme a la edad media, ¡al revés! Propongo adoptar tecnologías mucho más avanzadas limpias y democráticas que las que hoy usamos. Y tampoco hace falta sacrificar bienestar. Al principio evidentemente será necesario mucho tiempo y esfuerzo para construir la comunidad. Pero una vez establecida, ¿cuánto tiempo crees que puede consumir diariamente mantener una placa y un molino, cuidar el huerto y los animales? En primer lugar no estás solo, en segundo lugar las cosas no se estropean continuamente, y en tercer lugar todo lo que se pueda automatizar para que sea más eficiente, se puede hacer, como el riego automático del huerto. Venga, pongamos 6 horas al día cada individuo (exagerando desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a tirar por lo alto… conozco a gente del pueblo de mi chica que sólo comen de lo que cultivan y sólo van los fines de semana a cuidar el huerto). Súmale 8 horas para dormir. Nos quedan 10 horas al día para dedicarnos a lo que queramos o necesitemos y además hemos ganado total soberanía sobre nuestros alimentos, vivienda, energía…
Hablas de sacrificios, pero un sacrificio se hace sólo cuando se piensa que se pierde algo bueno, algo que le hacía feliz y le daba bienestar. Sin embargokk El capitalismo se ha concentrado, con el objetivo de sustentar su insaciable crecimiento, en complejizar nuestras necesidades materiales, haciendo nuestras relaciones humanas se simplificaran. Aunque algunos entenderán que una sociedad cuyas necesidades crecen continuamente en complejidad es sinónimo de una sociedad desarrollada, cuando en realidad demuestra que esta está en un profundo desequilibrio, y los valores de sus ciudadanos son los equivocados. Cuando nuestro grado de felicidad depende de la satisfacción de unas necesidades materiales siempre crecientes, tanto en número como en complejidad, nos condenamos a no sentirnos nunca completos, plenos, felices. Analicemos para entenderlo mejor el caso del café, aunque podríamos hablar de cualquier otro bien o servicio y llegaríamos a las mismas conclusiones.
En cuanto al altruismo y el individualismo que has comentado, nuestra sociedad actual se basa en la competencia, y por ello efectivamente el perjuicio de unos supone el beneficio de otros. Cuando la industria del juguete en España se hundió, perdiéndose puestos de trabajo y una tradición importante, los chinos salieron muy beneficiados. Cuando nos echan en la empresa y nos quedamos en paro, otra persona que ocupa nuestro puesto sale beneficiada, en ningún caso animaría al jefe a recapacitar sobre su decisión. Cuando una empresa realiza investigaciones, las hace en el más absoluto secreto, para evitar que la competencia se aproveche de sus descubrimientos. En conclusión, el beneficio de unos supone el perjuicio de otros. Claro, es una competición, tiene que haber ganadores y perdedores. Pero además, en esta competición se malgastan muchísimos recursos, ya que cada uno tira para un lado, sin compartir su conocimiento con el de al lado, ya que cada uno supone para el resto un obstáculo para conseguir su beneficio. Y cuando no un obstáculo, un instrumento. La sociedad que yo propongo se basa en la colaboración, no en el altruismo ni en la buena fe, si no en una colaboración fundamentada en una estrecha convivencia interdependiente con los integrantes de la comunidad habitada y las comunidades adyacentes. Es decir, depender de aquellos con los que convives, te obliga a colaborar, a buscar su bienestar, ya que de este depende el tuyo propio.
No significa hacer un gran ejercicio de solidaridad, si no reorganizar nuestra forma de convivir, de manera que el interés individual sea el interés colectivo y viceversa. De manera que al individuo le interese, egoístamente, preocuparse por las condiciones de vida del resto, ya que depende directamente de ellos. La estructura actual de nuestra sociedad, en la que vivimos juntos pero aislados y las relaciones se producen a larga distancia, no nos incita a colaborar, si no a competir, a buscar nuestro propio interés a costa del bienestar de otros. Cuando compramos barato aquí, otros cobran poco allí, cuando consumimos acá, se contamina allá. ¿Pero y qué más nos da? El bienestar del africano o del chino no determina el nuestro, se pueden morir a cientos, eso no va a cambiar nuestra vida. No es difícil darse cuenta que estas relaciones globales, interdependencias a larga distancia, están en la base de muchas de las injusticias existentes actualmente. Si en cambio viviendo en pequeñas comunidades pasamos a depender de la vida, de la salud, de la fuerza física y la capacidad intelectual de nuestros vecinos, haremos todo lo posible por preocuparnos de su bienestar, ya que su pobreza y su enfermedad, conllevan la nuestra. Sin su bienestar, nosotros no podemos alcanzar el nuestro. Buscando nuestro propio interés, no nos queda otro remedio que preocuparnos de las necesidades de aquellos con quienes convivimos.
Sí, yo tengo fe en mi mismo. En quienes me rodean. Tengo fe en la capacidad que tenemos para hacer lo que nos propongamos, si. Pero no tengo fe en gobiernos o empresas, instituciones que no pueden sentir, que se mueven por la rentabilidad electoral o la rentabilidad económica. Esperar a que esas empresas o gobiernos nos traten como personas y no como clientes o contribuyentes, es también un ejercicio grande de fe, pero en los entes equivocados.
Es momento de que creamos en nosotros mismos.